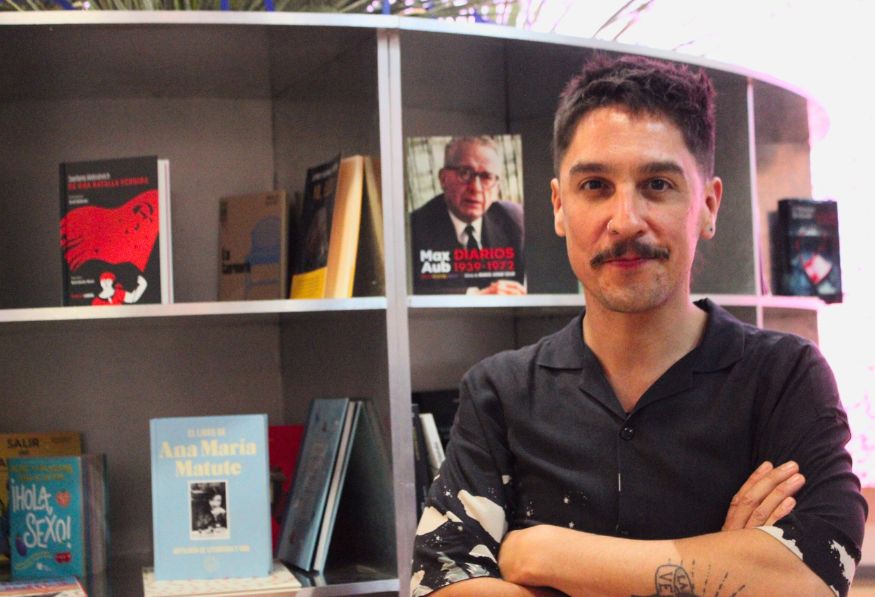La gente calificó su ocurrencia como un acto impúdico y deplorable, la ofensa más grave que alguien puede hacer contra Dios y las leyes de los hombres, una acción que sólo podría cometer un desquiciado. Pero él no lo creyó así. Ninguno de sus compañeros del trabajo jamás se refirió a Rafa como un loco o un tonto. Era un hombre lento y un tanto torpe en su andar, pero sus movimientos y frases ocultaban un orden casi sistemático que el patrón encontraba muy favorable y aprovechaba al máximo. Rafita colocaba cada ladrillo con una precisión milimétrica y parecía tener medidos los gramos exactos de mezcla que debía poner entre cada bloque.
Rafael López Domínguez era un auténtico devoto. El padre Quijas jamás distinguió su rostro entre la multitud que aglomeraba la última misa dominical del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, pero Rafita oraba varias veces al día con un fervor poco frecuente entre laicos. Sus días iniciaban y terminaban con tres Padres Nuestros y tres Aves Marías.
Su madre, a veces en broma y otras no tanto, señalaba que de haber nacido en otros tiempos, Rafa se hubiera convertido en mártir cristero. Cuando sus compañeros, al despedirse, le gritaban “mañana nos vemos”, él siempre recordaba la miserable condición de los pecadores: “Si Dios quiere”.
Rafa no había crecido como un ferviente católico. Su fe había sido templada en la adversidad, con una fuerza de voluntad casi milagrosa que encontró al refugiarse en la palabra del Creador y la mirada de la Virgen de Guadalupe. Pasó por retiros religiosos, clínicas privadas y del Estado, además de cientos de sesiones de Alcohólicos Anónimos, pero jamás por prisión. Tras superar su adicción con la misericordiosa ayuda de Dios, no había probado una sola gota de alcohol que no hubiera sido consagrado, mucho menos había entrado a su cuerpo una partícula de enervante mundano y además, llevaba seis cuaresmas sin comer carne.
Los domingos procuraba anticipar su comida, un lonche de frijoles y queso adobera, acompañado con unas rajas de jalapeño. Posteriormente, ponía agua a calentar para bañarse mientras planchaba esa camisa que su tío le había traído desde California. Una vez terminado ese ritual, salía de casa a recorrer la ciudad sin prisas (para sudar lo menos posible) en su bicicleta, desde la última sección de Huentitán, un pueblo comido por la urbe, hasta el corazón de Guadalajara.
Ese viaje dominical era completamente innecesario si el propósito era llanamente asistir a misa; a la vuelta del hogar que compartía con su madre y su hermana, lisiada tras un accidente en la maquila, había una iglesia que más bien parecía una casa, erigida en modesto ladrillo gris sobre piso de tierra. Sin embargo, Rafa se sentía más cerca de Dios dentro de aquella fortaleza de cantera, entre los majestuosos candelabros, las columnas recubiertas de oro colonial, las pilas de mármol rojo, los santos vestidos con fina seda y, sobre todo, aquel sagrario inundado del Barroco Novohispano que Rafa creía una imitación no tan distante del Paraíso, coronado por el retrato de la Virgen, rodeado de banderas; reina de México y emperatriz de América.
Un martes, al salir del trabajo, Rafita recibió una llamada de su hermana. No hubo tiempo para saludos:
─Escucha, Rafa, mamá se cayó… estamos en el Hospital Civil, nos trajeron a las dos en la ambulancia. Ven ya, estamos en urgencias, ya van… ¿dos horas? Hey, dos horas, y todavía no la atienden.
Rafa no pensó y tomó un taxi. Dos minutos después de subirse se le ocurrió que, quizá, uno de los arquitectos pudo hacerle el favor de llevarlo al civil.
A mitad del camino, Rafael regresó la llamada para enterarse de lo sucedido. Sintió culpa en lo más profundo de su conciencia, aunque no podía explicar cómo podía ser él responsable de la desgracia. Resulta que la madre se había puesto más ansiosa que de costumbre, y desde muy temprano preguntó varias veces qué día del mes era. Temía quedarse a oscuras por no pagar la luz, y aunque la hermana insistió que el recibo apenas había llegado antier, la señora no salió de su angustia. No hubo quien detuviera a la mujer que salió de su casa a toda prisa aferraba a unos cuantos billetes en la mano, sin reparar en un pequeño desnivel en la esquina de su propia cuadra.
Cincuenta mil pesos pedían los médicos para poder operar a su madre. De la operación apenas eran cinco mil, pero necesitaban una prótesis, y aún con los descuentos y apoyos de muchas asociaciones, necesitaba conseguir cincuenta mil pesos. Rafa pasó dos noches en el hospital, intentando dormir mientras sentía cómo la desesperación le robaba el aire. En el tercer día, su hermana seguía llamando gente y recibiendo a familiares y conocidos, sin obtener poco más que muchos «ojalá» y «esperemos». En la habitación, los ruidos, los murmullos y la falta de sueño vencieron a Rafa y lo obligaron a huir. Salió a la calle, sin avisar, a perderse. Al sentir el aire frío y el discreto olor a smog de los camiones, recordó dónde se ubicaba. A solo unas cuadras, estaba su lugar de paz. Rafa quería silencio; sentirse escuchado sin hablar y también descansar sus ojos de tanto observar la miseria.
En El Santuario, Rafael meditó sobre sus zapatos rotos, las ollas oxidadas que su madre había heredado de su abuela, la humedad que amenazaba con derrumbar la pared del baño, el vacío que le provocaba la palabra “padre”, las cortinas que jugaban a ser puertas, el cansancio fulminante que le dejaba la obra, los días de trabajo que perdió y los que le faltaban por perder; la pierna amputada de su hermana; el estómago que pedía más después de la cena; los cincuenta mil pesos; la prótesis; los quejidos de su madre que le aplastaban el pecho, y la culpa, la culpa que lo acechaba. Hincado, Rafa sintió un pinchazo mientras rezaba. Creyó que eran sus rodillas anunciando que ya no soportaban el peso del cuerpo. Casi instintivamente abrió los ojos. Se encontró solo frente a la mirada maternal de aquella mujer envuelta en una túnica esmeralda cubierta de estrellas, y en ella, descubrió una señal, un pacto, una concesión tan especial que sólo puede venir de la más bondadosa de las entidades. Entonces Rafa tomó una decisión, o más bien, sintió el permiso de tomar una decisión. A final de cuentas, nadie, absolutamente nadie, iba a salir lastimado
El sacristán confesó que no siempre aseguraba el candado de la credencia. El velador admitió haber pasado gran parte de la noche viendo partidos de futbol y películas de la época de oro en su celular. La secretaria de la diócesis lamentó que la aldaba de la entrada lateral databa del siglo dieciocho y que hasta un niño la pudo haber botado con una patada. El padre Quijas estaba evidentemente nervioso cuando la policía entró a su cubículo en la sacristía. No obstante, la mayor sorpresa se la llevó Rafita al día siguiente cuando se vio a él mismo en el noticiero local del Canal 4, bajando con mucha dedicación el pesado costal (cuyo contenido, de acuerdo con el informe policial, era un candelabro, un crucifijo, siete campanas pequeñas, un ambón y hasta el cáliz y el corporal) para hincarse, persignarse y rezar agradecidamente al altar de Nuestra Señora de Guadalupe.